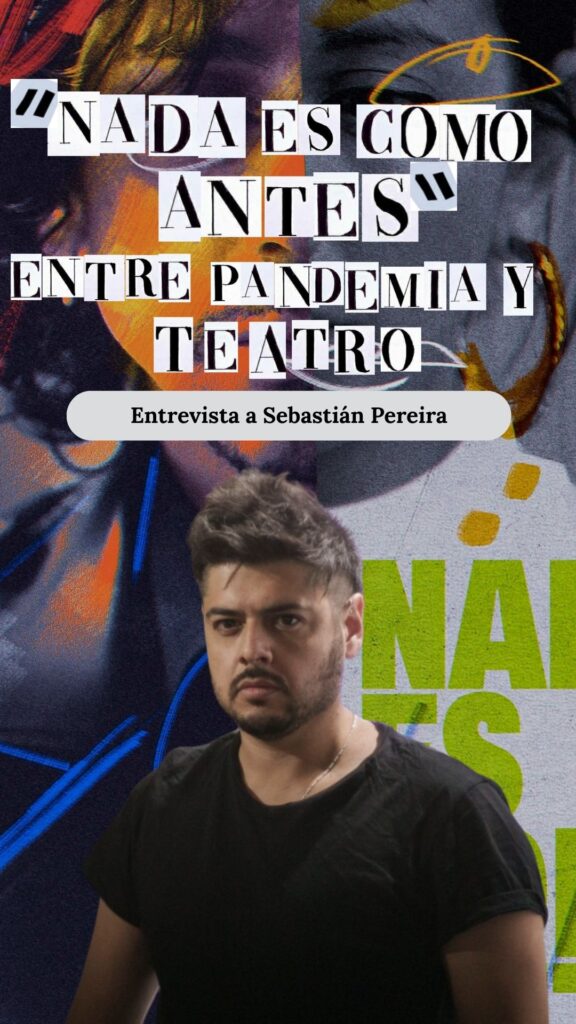Duda. Veo como su semblante se retuerce. La respiración es cada vez más pesada y superficial. Sus latidos aumentan. Palpitaciones holocraneas transitan como lobos de agua por su cabeza. La presión de sus arterias va por las nubes. Como una hoja de cáñamo ultra procesada que luego será incinerada con ausencia de pudor y malicia, así mismo es la amortajada expresión que recorre su rostro. Su piel está cálida, rojiza y reactiva, genera calor como si de una locomotora a vapor se tratara. Su dermis se ve saludable, deseable. En la frente se inmiscuyen ligeras arrugas ocres que congenian con dóciles pecas pardas. Sus cejas, incapaces de apaciguar las emociones manifiestas, son cómplices del efecto de la circunstancias en su interior. Sus ojos observan al infinito y al vacío, apagados y letárgicos desde hace cuatro minutos y treinta segundos. Su nariz, anteriormente carnosa y valiente, se transformó súbitamente, ensamblando un ángulo obtuso y cohibido. Su boca aventura un ligero tic en la comisura labial, generando leves y funestas margaritas aterciopeladas que carcomerían de lástima a todo espectador de este calicanto de sentimientos encontrados. Tiene otro tic en el mentón, resultando que la mandíbula se protruya rítmicamente sin tiempo a huelga. En su conjunto, lo que decida en los siguientes treinta segundos definirá el resto de su vida. O de la mía. O de la nuestra. Eso quiero creer.
La descripción que acabo de entregar es sobre mi mujer. Se llama Jules. Nos conocimos un 4 de Julio, que en Estados Unidos es la gran chorrada, pero aquí es un día más; anda, que incluso tienes que ir a trabajar jornada completa si el bendito día cae viernes. O sábado. O domingo si te tocó una mala mano en este juego que llamamos vida. Como decía, la conocí en el bar en el que trabajaba. Era uno de muy mala muerte, ubicado al costado de una carretera regional cerca de mi tierra natal, Estrasburgo. Era tan nefasto el cuchitril ese que con el objetivo de ahorrar gastos (mas no impuestos, los impuestos eran un tema aparte muy codiciado en la frontera) estaban dispuestos a darle oficio a un menor de dieciocho años. Y es que a día de hoy me quejo -sin ánimos de resentimiento, pero sí de hastío- porque mi jefe era un apático machista que me explotaba. No faltaron las ocasiones en que se trató de aprovechar de la menuda y fugaz clientela femenina, sin ningún resultado satisfactorio (para sorpresa de nadie, debo atestiguar). Mi labor allí era vasta y laboriosa, aunque robótica: atendía sistémicamente a la clientela, servía en control automático los tragos y completaba mis tareas con una pulcritud autómata. Eso hasta la noche que apareció Jules: aquella velada de luna nueva cambió todo. La primera vez que la vi se estuvo sentada un par de horas junto a la barra. En un taburete pequeño, que dejaba gran parte de su trasero a distal. Pidió un Amaro Ramazzotti. Aunque fácilmente pudo haber sido un Black Ramazzotti. Lo que sí recuerdo, cinco años después de este primer encuentro, es la increíble vestimenta que lucía: un moño elegante hacía sobresalir su hermoso y largo cabello castaño y dejaba a merced su nuca. Su tez era sutil y prolija. Disponía con gracia de un maquillaje que explotaba la belleza juvenil que tan lúcidamente esgrimía. El rímel lo llevaba ligeramente dispersado hacía un costado, reflejo de una aflicción reciente. Sus labios carmesíes brillaban con una luz diáfana que detenía el tiempo. A cada lado ostentaba unos preciosos aros con brillantes de forma romboidea y finalizaba su outfit con un bello vestido de tela negro y ceñido al cuerpo que dejaba descubierta su pálida pierna derecha. De su calzado (y de antemano me tendrá que disculpar el lector), no puedo dar mayores detalles. Y es que mi cabeza estaba en otro lugar, buscando sintonizar -con sincera dificultad- una situación que me parecía de lo más singular, y hasta cierto punto irreal. No solo acontecía que ese bar fuera frecuentado casi exclusivamente por camioneros violentos y pandilleros de la peor calaña, sino que todo su espíritu de local de paso contrastaba con lo que la joven (debo mencionar que mi mujer sigue siendo joven, pero de una juventud dispar a la Jules de ese entonces) transmitía a través de su vitalidad y elegancia. Como señalé, ella me pidió un Ramazzotti. Y luego, con un sutil ademán, otro más. Y finalmente un tercero. Se encontraba ligeramente alcoholizada, de eso no cabía duda. Sin embargo, de ella seguía emanando una fuerza inusitada, completamente desconocida por mí hasta ese momento. Expelía a su alrededor un aura transparente, que formaba una cubierta natural pero implacable entre ella y su entorno. Cinco años después comprendí que esa fuerza, esa energía inefable provenía de la cólera. De un sentimiento de furia sin atisbos de rencor o maldad imperante, sino más bien de una rabia endógena que moldeaba la interpretación más profunda y elemental de su realidad. Esa misma noche, antes de cerrar, Jules me guiñó un ojo. A continuación, me entregó un pequeño pliegue con su número de teléfono. Y una carita feliz. La llamé al día siguiente.
La luz del amanecer caía imponente sobre los marcos de las ventanas color crema. El reflejo magenta de la luz artificial proveniente del callejón generaba un efecto iridiscente; un resplandor que cegaba en vano todo lo que debía permanecer oculto. Se había vestido velozmente, pero de un modo lastimosamente contrariado. La ubicación de su ropa interior le había jugado en contra. Y es que, para situaciones como esta -es decir, ser descubierta in fraganti en una infidelidad carnal- la localización estratégica de cada prenda era de una importancia menesterosa. Mas nada importaba, estaba todo visto. Aunque no todo dicho, eso aún estaba a la espera. Como decía, Jules llevaba un top con encaje rojo, específicamente mi obsequio para nuestro aniversario dos años atrás. Unas bragas de seda roja le hacían par. Sobre la alfombra de olefina descansaba un envase tubular del mismo color que su indumentaria íntima. Contenía lubricante. “Sensación HOT” prometía el producto, ya vaciado por completo. Unos pantalones de mezclilla deshilachados junto a una camiseta negra con tirantes se posaban sobre el respaldo de madera de la cama matrimonial. Un par de calcetines grises estaban dispersos el uno del otro, amordazados con brutalidad. Una corbata desconocida de mal gusto (con paralelepípedos fluorescentes estampados, vaya personalidad) yacía sobre la mesita de estar. El lecho conyugal, antes sereno y armonioso, rechinaba al más leve de los lamentos corporales. Estábamos solos los dos. O eso quería creer.
Jules me miró. Yo, con dos cafés calientes en las manos (uno se lo ofrecí anteriormente a su acompañante, quien lo rechazó con una expresión desconcertada y algo irrisoria) mantenía su mirada. Eran las 6:34 y en ese momento debía estar en otro país, en otro universo, en otro espacio-tiempo. Esa idea deambuló por la mente de Jules durante el primer momento, el de confusión ante la revelación: la famosa negación. Pero me habían cancelado el vuelo por las malas condiciones meteorológicas, con un nuevo horario indeterminado pero cercano al medio día. Esto, sin considerar la desazón del momento, no representaba un problema mayor, ya que la conferencia de medicina a realizarse en Cracovia (en la que yo participaba como invitado) se desarrollaría al día siguiente. Luego de recibir la notificación, y, vale decir que, por lógico que parezca, lo medité dos, tres veces antes de tomar una decisión, decidí emprender el camino de regreso de dos horas a mi hogar. Y es que no quería perturbar el sueño de mi mujer, que era particularmente liviano y confería nuestra principal fuente de disputas. Mi viaje había sido exento de todo dramatismo. La carretera estaba vacía, solo se apreciaban camiones lecheros, transnacionales trabajólicos provenientes de Letonia y Polonia. Por el contrario, mi arribo comenzó con intranquilidad. Al llegar, me sorprendió que la puerta de la entrada estuviera sin llave. Anda, que incluso mi frecuencia cardiaca subió ligeramente y sentí como un sudor frío me recorría el pecho, preparándome para lo peor (¿y es que eso era lo peor?). Cerré la puerta con cuidado, recorrí el pasillo que daba al comedor con esmero, previendo cualquier posible ruido accidental. Más pronto que tarde, al cruzar hacía la cocina americana y aproximarme a la puerta de nuestra habitación, pude ver la silueta del esbelto torso de mi mujer contonearse con ferocidad. Como si de convulsiones epilépticas se tratara, de la misma forma observaba como la espalda de Jules se abalanzaba de un lado a otro, de atrás para adelante, con un vigor desorbitante. Debo reconocer que nunca la había visto desprender un nivel de energía semejante. Arremetía hacía mi con un ímpetu ajeno, privilegiado y destinado a otras etnias. Para otras mujeres. Jules era mi mujer, pero esa mujer no se parecía a Jules. Nunca llegas a conocer a nadie lo suficiente. Lo había comprendido.
Estuve inmóvil ahí, por un lapso que temo no recordar. El frío piso flotante se convirtió en una red pegajosa, una tela de araña viscosa que estremecía mudamente mis intentos de resquebrajar infructuosamente la tan temida inercia. Me quedé atisbando la escena. Un lapso en el que no respiré, en el cual no pude pensar ni menos hablar. Antes de perder el conocimiento, tomé una gran bocanada silenciosa de aire y recuperé la cordura. Sin hacer el menor crujido con el calzado, volví a la cocina americana y puse un litro de agua a hervir. De la habitación procedían unos quejidos que se esforzaban por competir con el tenue zumbido de la tetera metálica. Con el agua ya caliente, me arrimé a la alacena y saqué dos tazas de cerámica color oliva y con la misma eficiencia dispuse dos cucharadas de café y azúcar dentro de cada recipiente. Llené ambas tazas de agua hervida y las revolví con la misma cuchara de níquel. Salí de la cocina americana, caminé hacía la habitación y con máxima cautela abrí por completo la puerta. Entré. Pude confirmar que la situación se cultivaba sin alteraciones, y que el escenario sólo había sido perturbado por un lánguido cambio postural: Jules, antes erguida, vigorosa y dominante, se había agotado y permanecía recostada y absuelta sobre su abdomen en una posición completamente vulnerable. Esto, mientras su acompañante la penetraba lentamente. Sus pies, descalzos y móviles, refunfuñaban con movimientos espasmódicos. Dije “Hola”, de la misma forma que alguien diría “Buenos días” a un guardia del metro a primera hora de la mañana. De la misma forma que un ser humano, inspirado en la tragedia de Edipo rey, decide afrontar su destino, con un desplante absolutamente resignado. Jules se dio vuelta. Su acompañante se dio vuelta. Les ofrecí un café a ambos.
Han transcurrido cinco minutos. Trescientos segundos. Para nosotros, una eternidad. Para la historia, algo menos que un grano de arena. Jules no ha dicho nada. O mejor dicho, no ha logrado articular palabra. Está impasible, con sus ojos observando al infinito y al vacío. Veo como su semblante se retuerce. Como un racimo de pólvora que prontamente entrará en combustión con completa ausencia de pudor y malicia, así mismo es la amortajada expresión que recorre su rostro. Cinco minutos no son el tiempo suficiente para construir un imperio. Cinco minutos son suficientes para destruir uno. Y ese imperio fuimos Jules y yo. Hasta hace cinco minutos.