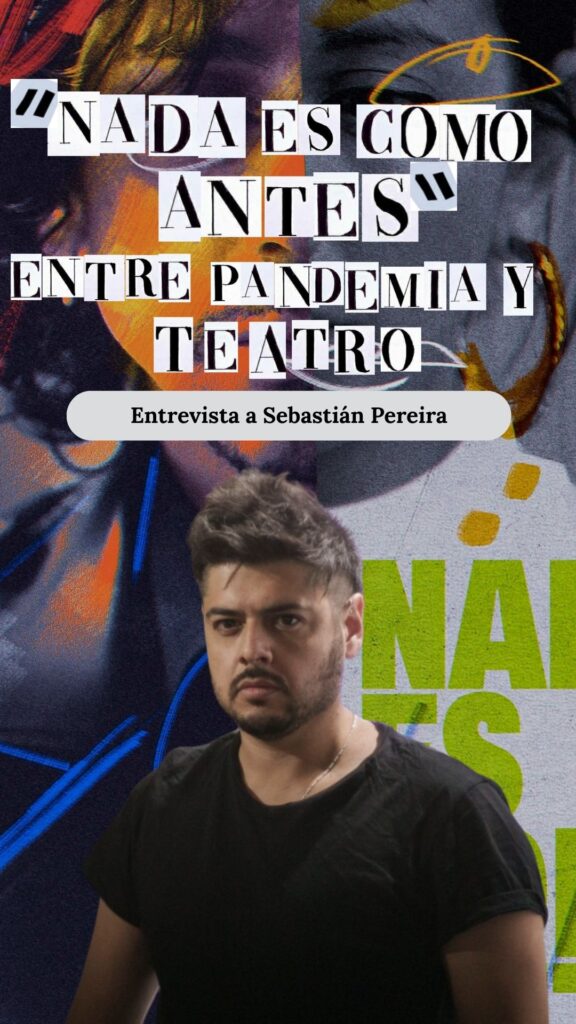No sé si fueron mis ganas de huir de la rutina universitaria o el viento envolvente de Viña del Mar que me llamaba, pero decidí ir a una tocata en el Bar Vienés. No a cualquier tocata, sino a un concierto de una cantante argentina llamada Fransia, que había captado mi atención por su estética brillante y su aire de diva del pop. No fui sola: me acompañó mi querida prima Paz, quien además de ser cantante, tiene un oído afilado para detectar lo que suena bien, lo que conmueve, lo que se queda. Con ella, ir a una tocata es más que una salida: es un rito compartido.
Dentro del bar, el ambiente era cálido; las personas disfrutaban de sus tragos, conversaban, se reían. En un rincón se encontraba el espacio donde se presentarían los artistas: un pequeño escenario íntimo y mágico, que nos permitiría vivir cada actuación casi en primera fila.
Santiago Diez fue quien primero puso la voz. Sin más compañía que su guitarra, le hablo a esa parte del público que se estaba recién integrando a la fiesta. Sus canciones eran íntimas, como un diario de vida abierto que leía en voz alta, y su voz parecía no buscar aprobación sino sinceridad. Hubo algo honesto en su timidez al momento de hablar que hizo que nos sintamos cómodos, como si viéramos a un amigo presentarse. Y eso, en una tocata, se agradece.
Después, la temperatura subió con La era del color, banda que se apoderó del escenario con una presencia magnética y con una mezcla sonora que me fue difícil de encasillar pero fácil de disfrutar. Una mezcla de funk, ska, pop con tintes de Planeta no y Álex Anwandter. Pero más que el estilo, fue la energía que le brindó al público: nosotros comenzamos a bailar, como si hubieran prendido un interruptor invisible. La pista se llenó de cuerpos bailando sin miedo, riendo, cantando.
Había algo especial en esa banda, una frescura, un producto que no es fácil de fabricar por ser tan auténtico. Tocaban como si no tuvieran nada que demostrar, y eso -para una persona que no sabía la existencia de esta banda- fue un acto de rebeldía.
Después llegó ella. Con sus botas negras hasta la rodilla, pisando fuerte, como diciendo: “Aquí estoy”. Fransia.
Desde el primer segundo, no hubo dudas: estamos frente a una diva del pop indie. No una lejana, inalcanzable, sino una que brilla frente a ti con la seguridad de quien sabe que su cuerpo y su voz es una herramienta. Lo suyo fue más que una tocata, fue más una performance. Fransia disfrutaba de cada tema que cantaba, se movía por el escenario como quien se mueve en su habitación sola: cómoda, sincera y con mucha confianza. Hubo momentos que salía de este trance para adentrarse en el público, para señalar a alguien en especifico, para mirarnos a los ojos, para cantar entremedio de nosotres, cosa que me ponía muy nerviosa porque era la primera vez que veía algo así.
Con este acto la pista se volvió cuerpo colectivo. Había gente bailando, otras tomadas de la mano, otras coreando las canciones. Nadie hablaba del trabajo, ni de la universidad, ni del país. Solo éramos eso: seres vibrando, celebrando.
Y cuando Fransia se retiró, no bajó un telón: quedó flotando una estela, como si su presencia siguiera ahí, en la transpiración compartida, en el calor de los cuerpos, en el eco de su voz. Afuera, el viento de Viña seguía igual de frío. Pero todos salimos un poco más cálidos, llenos de energía y con una grata experiencia compartida.