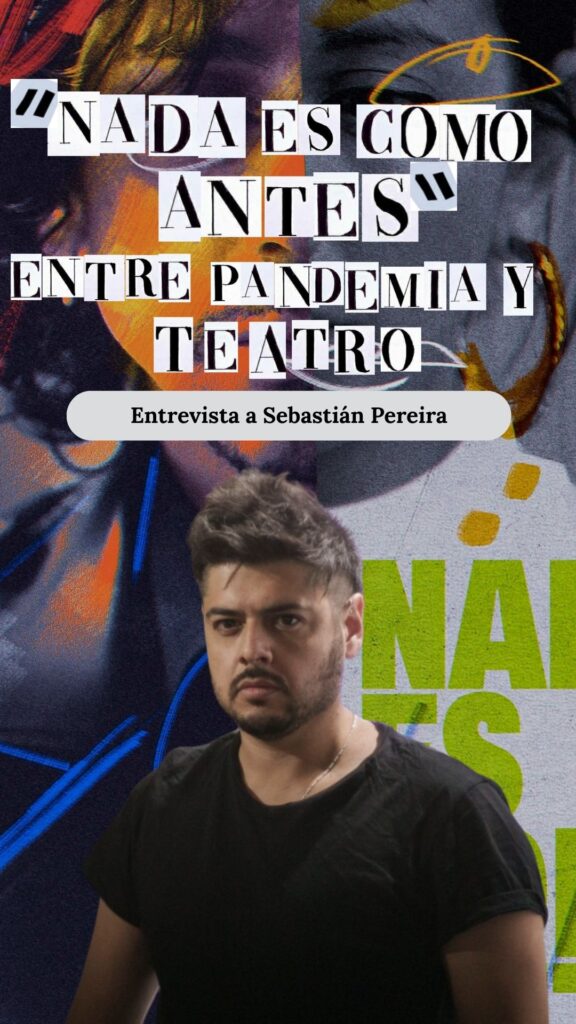Tenía 7 años cuando la conocí en esa casa tan desgastada por el tiempo que combinaba con la escenografía del pueblo. Los poros de las paredes de cemento la ayudaban a respirar y sus inexistentes ventanas creaban un ambiente en tonalidades grisáceas. ¿Qué clase de casa tan estimulantemente gris era aquella? las 12 horas del vuelo de México a Brasil abandonaban poco a poco mi cuerpo y se postraba fuerte el sentimiento de hambre después de que ese aroma entrara por mis receptores nasales. El olor era tan hipnotizante que casi impedía que me diera cuenta de la anormal cantidad de crucifijos e imágenes religiosas que adornaban la casa.
— ¡Alicia! Tantos años desde que te fuiste — me interrumpió una voz que venía desde la cocina.
Desconcertada, giré la cabeza para buscar refugio en mi madre, quien veía a aquella señora con un gesto tan puro que no terminaba de distinguirse entre la compasión y cierta decepción.
Me hablaba cantando, como si hubiera transformado mi idioma en una armonía casi ininteligible. Si hubiera sabido cómo contestar a su melodía, hubiera respondido que yo no me llamaba Alicia, que Alicia era el nombre de mi madre, que alguien debió de haberla confundido. Pero yo no sabía cantar, entonces me quedé así, callada y con la cabeza tan caliente que sentía que iba a explotar.
Mi mamá se acercó a ella y viéndola a los ojos, le dio un abrazo, pero la cara de aquella señora no cumplía con las expresiones que debe de mostrar alguien al abrazar a otra persona. Mientras la mano de la verdadera Alicia hechizaba cada uno de los músculos de mi supuesta abuela, se notaba cómo el miedo le deslizaba por sobre las arrugas de su anciana cara.
Era noche y desempacábamos nuestras maletas en uno de los cuartos cuando mi madre interrumpió el paso del silencio con una pregunta necesaria:
— ¿Sabes por qué la abuela te llamó por mi nombre?
— No, ¿no le contaste cómo me llamaba?
— Tu abuela tiene una enfermedad que hace que se le olviden las cosas. Yo de chiquita era igualita a ti y seguro se confundió.
¿Quién puede confundirse de esa forma tan tonta? Pensé al mismo tiempo que no dudaba un segundo en mantener ese diálogo dentro de mi cabeza.
Mi abuela era muchas durante la semana: a veces salía del cuarto en donde nos quedábamos y me esperaba en su mecedora con una sonrisa: “Ven, vamos a ver la tele”, y yo me echaba a un lado suyo para que me acariciara el pelo mientras veíamos algún drama en portugués. Otras veces lloraba. Lo hacía con mis tías mientras gritaba como si su espíritu de abuelita promedio hubiera abandonado su cuerpo. Sacaba a gritos a un hombre al que sólo ella veía y luego lloraba sola; de frente hacia la pared del baño, cantando en otro idioma que me daba miedo.
Las primeras veces que mi abuela se fragmentó me asustaba tanto que me escondía de ella esperando que al día siguiente volviera a llamarme a ver telenovelas con una sonrisa en la cara y, aunque con el tiempo las visitas semanales de la abuela mala ya no me sorprendían, mi instinto de preservación me orillaba a sentirme disgustada con aquella persona en la que se convertía.
Cinco días antes de regresar a mi vida ordinaria de niña mexicana, la abuela decía que se iba a morir y cada que lo hacía yo me meaba del miedo. Nos contaba que ese señor que sólo ella veía iba a llevársela a un lugar iluminado en donde ya no pasaría hambre ni vergüenzas. Esas aseveraciones comenzaban a ser cada vez más frecuentes y mi madre, cada vez menos paciente con ellas.
Después de tantos años en los que mis compañeros platicaban de sus madres de segunda generación llenando mi cabeza de ilusiones sobre cómo sería la mía, ella era la abuela que me había tocado y a pesar de todo, no me había decepcionado. La mía hablaba con fantasmas y se transformaba todo el tiempo. Sólo yo tengo una abuela a la que puedo temer y eso es lo que presumiría en cuanto regresara a clases.
La abuela no dejaba de repetir que se iba a morir. Estaba tan segura de que eso sucedería que les rogó a sus hijas que la llevaran por última vez a un parque que estaba cerca de la casa. Sus hijas no tuvieron más remedio que aceptar después de que en cada almuerzo la abuela hablara de lo mismo. Pero no lo hicieron por ella sino por mí. Una vez las escuché diciendo algo así como que yo no debería de seguir escuchando tantas cosas sobre la muerte porque no estaba preparada para afrontar un tema tan difícil y era la verdad. Aun así, la abuela me seguía pareciendo un ser fascinante. Como un insecto de mil colores y con alas escondidas que en cualquier momento se abrirían para volar y saltarme directo a la garganta.
Tres días antes del regreso a casa, fuimos a un parque casi abandonado con instalaciones oxidadas y maleza lo suficientemente crecida como para que una niña de mi tamaño pudiera perderse entre ella. La abuela y yo jugábamos tanto que puedo jurar que algunos días se convertía en niña. La llegué a ver de mi tamaño, con ropa de mi talla y cabello abundante. Con un desbocado jugo vital que sólo tienen los niños de 7 años.
En uno de esos juegos en los que se transformaba en niña me hizo jurar que le prestaría mi cuerpo para permanecer aquí porque le daba miedo desvanecerse con el señor invisible. Yo le dije que sí sin dudarlo; para ese punto yo ya estaba acostumbrada a darle por su lado cuando me cantaba cosas que no entendía.
— Para que eso pase necesitamos darle algo a cambio. No hay nada de qué preocuparse; no me notarás, pero no te volverás a sentir sola.
Un día antes de terminar mis vacaciones, la abuela y yo caminábamos por la calle desierta del poblado en dirección a la tienda de picolés. Me tomó de las manos y me preguntó que si estaba lista.
— Sí, ¿qué tengo que hacer?
— ¿Ves ese puente? Tienes que cruzarlo sin torcer la cabeza. No importa qué sientas, nunca mires atrás.
Y así lo hice. Caminé hacia aquel puente en ruinas que conectaba dos secciones de maleza inhabitada atravesadas por un canal estancado. Supe que cualquier adulto no me permitiría si quiera acercarme a un lugar así, pero la magia de sus palabras me convenció de que sería buena idea.
Puse el pie derecho en el primer escalón de metal y tierra y me giré a verla.
—Esto es todo. De aquí en adelante no se te ocurra voltear. Cuando termines, nos veremos del otro lado.
Solo asentí. No solía hablar mucho y me lo decían seguido; recuerdo que todo empezó cuando una profesora me dijo que dejara de hablar porque nadie quería escucharme. En ese momento sentí lo mismo que cuando conocí a mi abuela y aún no entendía su canto: la vergüenza pura y absoluta de quien no sabe nada y se lo hacen notar. Ya habían pasado unos segundos y estaba caminando hacia el final del puente cuando sentí una mano gruesa tocando mi cintura y tirando un poco de mi playera de A Turma da Mônica. Me quedé quieta sin saber qué hacer, pero escuché la voz de mi abuela gritándome: “¡Corre y no mires atrás!”. Así que eso fue lo que hice.
Antes de dar el primer paso al matorral vecino, pude ver a una mujer muy bonita; la viva imagen de lo que nosotras seríamos dentro de unos años. La recuerdo perfectamente. Los rayos del sol dorado del atardecer de aquel pueblo desolado marcaron sus facciones: no era tan alta ni tan delgada pero su sonrisa iluminaba su cara y su piel tostada brillaba con el sol.
Estiró su mano y no dudé en tomársela, confié en ella desde el momento en que la vi. Cuando nuestras pieles se tocaron, me transporté a su vida y juro que lo que vi fue tan real que viví sus años más gloriosos, y también, las desgracias de una vida sin destino. Llegando al último escalón, había envejecido lo suficiente como para poder morir entre aquel islote de pasto que ya no parecía maleza, sino un campo lleno de vida.
Desperté en el avión con el llanto de mi madre a un lado mío. No pregunté. Le tomé la mano y quise buscar su mirada, pero parecía como si ya no le importara mi existencia. Supuse que en unos meses ella se olvidaría de su mamá y dejaría de llorar por ya no tenerla cerca, pero no fue así.
Esos días comencé a pensar en lo horrible que era la vejez; la figura que siempre añoré sembró dentro de mis entrañas una desconocida aversión a llegar al momento en el que tenga que reencontrarme con aquella mujer.