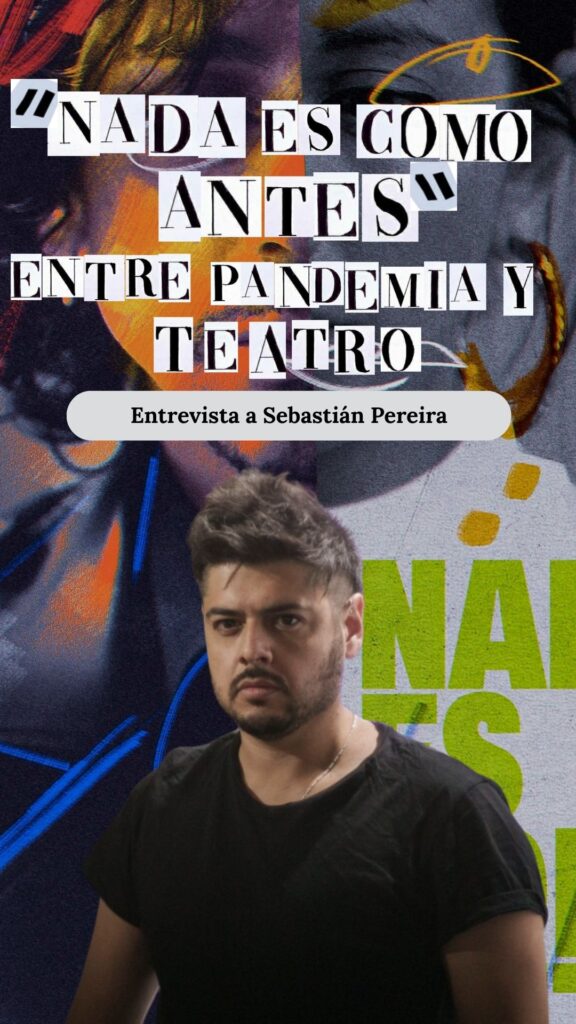Basado en un ejercicio sobre “Cómo me hice monja” por César Aira para el taller Permanente de Comunidad Maña.
Notificaciones que supuraban desde un teléfono olvidado a propósito en una orilla del sillón. En la otra, Domingo fingía aprovechar la soledad de su living para leer, pero en realidad contaba meticulosamente los segundos que pasaban entre cada mensaje. Mientras él dejaba pasar un elegante lapso de entre tres a cinco minutos antes de responder – “es que estoy leyendo, perdón”, se excusaba, preparado para una pregunta que no llegaba nunca y lo mantenía enjuagándose un apellido francés en la boca -, Felipe le goteaba mensajes sobre su bandeja de entrada.
Llevaban semanas entrampados en esa conversación accidentada. Los mensajes pillaban a Domingo desprevenido en el carrete, en la verdulería e incluso frente a sus estudiantes, a quienes no sabía cómo explicarles que se había sonrojado por una frase de tres desabridas palabras. Las releía una y otra vez, convencido de que estaba frente a una estrategia de seducción. Estudiaba sus interacciones para descubrir cómo ganar el juego. Cuando este le respondía las historias sobre sus lecturas, se decidía a subirse en librerías y ferias; o cuando le reaccionaba a sus desencajadas fotos de paisajes, armaba itinerarios para mantenerse de visita en todos los lugares interesantes. Pero Felipe desafiaba cada uno de sus métodos. Algunas madrugadas, en un gesto que Domingo consideraba particularmente cruel, este le preguntaba cómo había estado su día, para dejar reposar su respuesta por cinco días y entonces hablarle de otra cosa.
Domingo estaba decidido a acabar con su tira y afloja. Ya estaba demasiado viejo para conformarse con un romance digital y demasiado caliente para seguir imaginando el sabor de Felipe antes de acostarse. Agarró el teléfono antes de tiempo y transcribió el mensaje que en desvelo había redactado en su cabeza tantas noches. Oye ¿Te tinca si nos tomamos una chela? Y soltó el teléfono como si súbitamente estuviera hirviendo. La luz blanca del chat cortaba la delicadeza del atardecer. Domingo hizo repetidos pero arrepentidos ademanes de tomar el celular, pero tuvo fuerza de voluntad. Un cigarro tiritón en la ventana mientras pretendía pensar en otra cosa. Alguien que sí lo pescara, quizás.
Por primera vez desde que se lo había comprado, el teléfono guardó completo silencio por al menos media hora. Todos sus contactos confabulados en pos de su psicosis. Cuarenta y cinco minutos. Ya le picaban los pies y las manos. Una hora. La silueta de una mosca revoloteando se reveló con un destello de fulgor blanco. Saltó a la mesa y leyó la notificación: un código de descuento de alguna aplicación cuyas notificaciones olvidó desactivar. Estaba humillado. No podía más. Arrojó su teléfono por la ventana y lo escuchó quebrarse contra la vereda. Tomó su banano y salió de la casa dando un portazo.
La micro atravesaba el verano con la piel de sus pasajeros pegoteándose entre sí. Hace semanas que Domingo había descubierto la dirección. Mapeó los posts que Felipe había hecho cerca de su casa para circunvalar el barrio; memorizó su fachada desde una historia que había subido; visualizó el área en el street view y la encontró. Una casa de ladrillos empastados de verde y cerámicas quebradas. Tenía que cambiarse de micro a mitad del camino. Era hora y media de viaje.
Apenas un oficinista se bajó con él en esa comuna dormitorio. Lo había visto subirse un par de paraderos después, en el centro, por lo que habían hecho el recorrido juntos. A su alrededor, cardenales y calanchoes se escapaban de las casas enrejadas. El cielo era tan grande que pareciera que la cordillera se había olvidado de morderlo. Domingo llegó hasta un local donde se compró una bebida sin azúcar. El gas se le atoraba en el nudo que llevaba en la garganta, hecho de frases predeterminadas. El viento, que venía aún frío desde la costa, arrastró consigo una voz que no esperaba escuchar tan pronto.
— ¿Domingo? — Felipe había aparecido con chalas, una bolsa de tela y una mueca desencajada. No tenían amigos en común y no carreteaban en los mismos antros. Nunca se habían visto en persona. Su rostro estaba manchado por cicatrices del acné y sus ojos aureados por un azul cansado. Su sonrisa era opaca y sus labios estaban secos. Los segundos se estiraban como un chicle recién pisado. Domingo no sabía cómo explicarle que apenas quedaba sol y él estaba de visita en un barrio donde no había nada interesante que hacer. Pensó decirle que andaba por ahí viendo a un familiar, que fue a entregar un paquete o, incluso, que se iba a encontrar con un marido, pero las frases se le deshilachaban en la boca. Le gorgoteaban en la boca del estómago. El algodón de su polera se le pegaba al pecho con un sudor frío. Felipe no alcanzó a nombrarlo una vez más. Fue una sola arcada que le aterrizó nerviosa sobre las zapatillas blancas que tenía en frente. Huyó con las rodillas temblorosas, abandonándolo en la estrecha vereda. Al día siguiente, ya en su departamento y con un teléfono viejo, ni siquiera se atrevió a abrir su sesión.
Enero 2022,
xelsoi