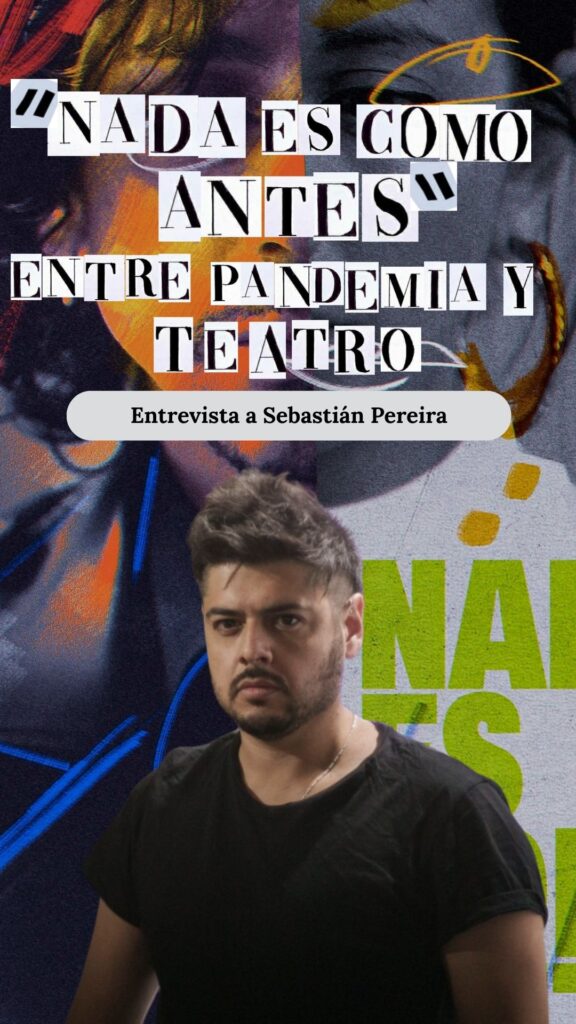—Salir, necesito salir ya. —dijo Norma después de seis meses encerrada. Los pensamientos la estaban comiendo viva. Cada vez percibía menos la realidad de su propia fantasía. Las voces se estaban acrecentando y, a pesar de la cuarentena, no podía soportar más el estar confinada. Los días se hacían eternos en la monotonía de su sala y la habitación. Estaba paranoica, pero necesitaba salir.
—No necesitas salir. —dijo una de las voces. —Todo lo que necesitas está aquí, con nosotros. —ella miró a todos lados, a pesar de saber de dónde provenía esa voz. Se sentó un momento. Se sirvió el último trago que le quedaba, lo miró como suplicando que por arte de magia se rellenará la botella. Ya no tenía más; en esos seis meses, el consumo social se había convertido en adicción, de un trago al día, a media botella cada noche, combinado con cigarrillos y algún que otro tranquilizante.
Sus delirios y alucinaciones no le permitían salir para comprar sus medicinas, aunado a que las voces le susurraban que el aire exterior estaba infectado con el virus. La televisión se había encargado de acrecentar lo que le decía su cabeza, desconfiar de una manera patológica y su paranoia estaba en niveles estratosféricos.
—¿Ves a toda esa gente en los hospitales? Si sales, aunque sea 10 segundos, vas a estar ahí en una camilla.
Se tomó la cabeza un instante, revolviéndose el cabello que llevaba 1 semana sin lavar. Se podía sentir la grasa entre el cuero cabelludo y en las palmas de sus manos. Levantó de nuevo la cabeza y la dirigió hacia un cuadro colocado sobre la pantalla, posteriormente volteó hacia la ventana. De un momento a otro se quedó completamente dormida. Mientras, su mente empezó a crear situaciones tanto catastróficas como reconfortantes. Soñó que salía al supermercado, pero al salir de su hogar, casi inmediatamente tuvo una sensación de ahogo y empezó a toser, después caía al piso y todos los que pasaban a su lado la ignoraban, dejándola a su suerte, observándola como un parásito. Luego, pudo soñar que la iban a visitar sus hijos, que se disculpaban y solapaban su adicción con un camión lleno de botellas de alcohol.
Despertó. Eran las 8;30 de la noche. El noticiero nocturno estaba a punto de comenzar, así como el último día de su vida. De su miserable vida. Sus hijos la habían sacado de aquel albergue para personas enfermas mentalmente por la pandemia, había crisis y no podían costear un lugar tan caro. Aún así, le llevaban medicinas, hasta que un día relevaron la responsabilidad y, finalmente, la olvidaron.
Se incorporó en el sofá, se talló los ojos y se adaptó a la oscuridad del entorno y la luz resplandeciente del televisor. Aguzó el oído, un perro ladraba en la casa vecina.
—Malditos animales. —atinó a decir, mientras se levantaba y notaba que las voces en su cabeza no la importunan aún. Tomó la botella vacía, se dirigió a la cocina y la arrojó en una pila de basura que se había estado acumulando.
Sirvió agua en la tetera, la puso a hervir. Abrió la alacena y sacó una caja de té de manzanilla. Estaba vacía. Ella sabía lo que conllevaba; salir a la calle por más. Era una caminata corta, ida y vuelta.
—Podría ir, y comprar otra botella, solo son 15 minutos. —pensó. Ninguna voz se hizo presente, era el momento adecuado, porque más allá de lo que le decían, ella aún tenía un poco de autonomía para tomar decisiones. Decidió que era el momento idóneo.
Se vistió, se puso una pañoleta en el cabello y salió. Llegó a la tienda, entró, saludó. Fue a buscar el té, tomó dos cajas de manzanilla y dos de limón. Fue a la caja a pedir el licor y otra cajetilla de cigarrillos. Un Jack Daniels y un Absolut junto con unos Marlboro rojos. Le tendió el dinero, el cajero la vio con una mirada prejuiciosa, pero comenzó a contar el cambio.
—Vas a morir hoy, ¿lo sabes? —escuchó de pronto. Miró al cajero, pero seguía juntando el cambio. Se escuchó una risa tenue y sus ojos se llenaron de lágrimas. —Si, llora todo lo que quieras, porque nadie más lo hará por ti. Estás sola y morirás sola. —levantó la mirada y observó que el cajero tenía los ojos clavados en ella, con una sonrisa maquiavélica. —Espero que descanses en paz y no vuelvas a molestar. —soltó las mismas lágrimas, se cubrió la cara y empezó a gritar dando pasos hacia atrás.
—¡No! ¡Cállate, maldito seas, déjame en paz! —sollozaba y chocó con el estante de los refrescos. Volvió a mirar y el cajero la veía desconcertado.
—Señora, ¿Necesita ayuda? ¿Le puedo servir en algo? —empezó a acercarse tímidamente, pero Norma lo esquivó, tomó la bolsa con los productos y salió.
Tortuoso el camino a casa, con las voces a todo volumen, corrió para llegar rápido. Llegó al fin. Dejó los productos en la cocina, abrió la botella de vodka y le dio un trago grande. Le dieron algunas arcadas. Recordó el agua para el té, la apagó.
—Probablemente el cajero estaba contagiado, y eso quiere decir que tu lo estarás también. Morirás. Pero será lenta y dolorosa esa muerte. —dijo la voz.
Norma tomó un vaso, sirvió Vodka y Whisky, prendió un cigarrillo y se sumergió en un limbo de imágenes y sensaciones, mientras las voces irrumpían su tranquilidad.
El alcohol hacía más persistente la paranoia y, a cierto nivel, las alucinaciones también. Empezó a ver dos figuras blancas, sin ojos ni boca, con la carne al rojo vivo. Eran los dueños de las voces.
—Mátate ya, no vales nada. —le repetían. Y ella empezó a creerlo.
“Nadie me recordará. Solo soy una mujer loca y enferma, imprudente e inútil”, pensó.
Llenó su vaso de nuevo, tomó las pastillas del taburete. Estaba muy ebria para pensar. Ingirió el resto junto con un gran trago y empezó a olvidar.
—Necesitaba salir, al fin.