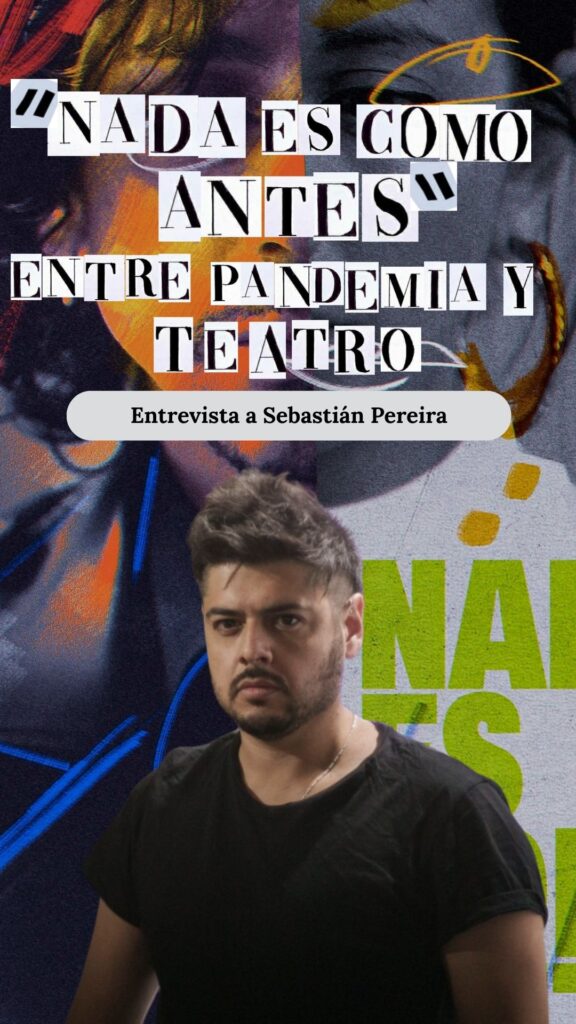La abuela estaba sentada en su silla mecedora, en el pequeño jardín de su casa, mientras contestaba un crucigrama en el secreto periódico que su repartidor le llevaba a escondidas. Todo por la situación pandémica que traía a todos sus hijos de cabeza, quienes la protegían como si fuera una frágil pieza de porcelana y no un ser humano de ochenta años. Le hablaban casi todas las semanas y siempre le pasaban a sus nietos que muy educadamente, se quejaban también con su tita de la situación: ya estaban hartos del encierro, no podían ver a sus amigos ni salir de viaje o a fiestas… Simple y llanamente se sentían solos y con una necesidad incontrolable de socializar y divertirse con personas físicas a su alrededor y no con simples pantallas. Ella los escuchaba mientras sonreía y pensaba, ignorando sus quejas: “bueno, al menos ahora todos tienen una verdadera excusa para no venir a verme”.
Todo el mundo le tenía prohibido salir. Los víveres de la casa se los compraban sus hijos en línea (siempre se les olvidaba algo que pedía la señora en su pequeña lista o encargaban algo completamente erróneo) y le informaban al repartidor dejar los productos fuera de la puerta de su casa. Su madre, con guantes y desinfectante, metía los productos, los limpiaba y los guardaba uno a uno. De eso se hubiera encargado su marido, quien si hubiese seguido vivo haría que la soledad en su casa desapareciera por completo. Pero como no era así, se tenía que conformar con hijos y nietos que se limitaban a mantenerla para compensar la dura pesadez de pasar tiempo con ella. Y podía entender que ésta situación cambiaba completamente las cosas, que el virus era más que una excusa, una razón para confinarse. Pero ¿y todos los años anteriores al virus? La respuesta variaba de vez en cuando: mucho trabajo, problemas en casa, viajes y un reducido etcétera que iba alternando de tanto en tanto en sus opciones.
Y pese a que la señora de hermosas canas se cuidaba y hacía caso a las medidas de contingencia, no le podían prohibir sus crucigramas diarios. No señor. Así que con todo el pesar del mundo de actuar tras sus espaldas (sus hijos sabían del amor de su madre por los crucigramas del periódico, así que habían sido muy claros y tajantes al prohibirle a la señora seguir comprándolos en tiempos de pandemia), la abuela siguió comprándole al que ahora le decía “traficante de crucigramas”, quien siempre pasaba todos los días en la mañana, en su bicicleta y se quedaba a desayunar con la señora, encantado de la vida. Y ella, agradecida con él, también.
Cuando el muchachito se iba, la abuela aprovechaba para bañarse (eso sí con sumo cuidado, que si se caía dudaba mucho que se pudiese volver a levantar), arreglarse en memoria de su difunto marido (que siempre la chuleaba por lo guapa que se veía, incluso con las canas y las miles de arrugas) y después, se servía un par de galletas de trigo, con un café americano en una taza de té (“soluciones prácticas en tiempos desesperados”, se burlaba ella de sí misma cada vez que se servía) y la mitad de un tierno aguacate.
Todo lo llevaba con cuidado (y en un par de vueltas) a la mesita de su jardín (junto con su periódico) y se ponía a contestar el bendito crucigrama, mientras esperaba pacientemente a su otro gran amigo: un hermoso y extraño quetzal, una de las aves más preciosas del todo el mundo. El coqueto pajarito cada tarde se posaba en la mesita de la señora y se ponía a picotear el aguacate mientras veía a la señora y cantaba alegremente a su lado.
La abuela, fascinada siempre por el canturreo de su amigo, le hacía segunda con pequeños silbidos o leves tarareos. Y así se pasaba todas sus mañanas y tardes. No tan acompañada como quisiera, pero tampoco tan sola.
Cada vez que podía, les recordaba a sus hijos y a sus nietos las visitas su pelado amiguito. Sin embargo, ella sabía que no le creían mucho o simplemente no les importaba. Incluso se llegaron a enojar cuando alguna vez se le escapó decir que le daba aguacate al animalito.
–¡Pero si te compramos el aguacate para ti mamá! –Le replicaban sus hijos– ¿Sabes lo que cuesta el aguacate? ¡Y tú dándoselo a un pájaro! Ya no te vamos a comprar más.
–Solo le doy un pedacito del mío –mintió tristemente la señora– prometo ya no darle.
Y cuando la pandemia pasó y las excusas finalmente se agotaron, sus hijos y nietos acordaron ir a verla después de tres años. Todos juntos llegarían en unas camionetas que habían rentado para ir al mar, aunque le advirtieron que hiciera una maleta pequeña porque no pensaban cargar con más de una, ya que, según ellos, no iba a caber en las tres camionetas que rentaron.
Cuando llegaron a la casa (un día después de la noticia, tan espontáneos como siempre) y entraron con su juego de llaves, el mundo, más soleado y alegre que nunca, se les oscureció por completo.
Vieron a la abuela, tumbada en el jardín, muerta, con un hermoso quetzal encima de su pecho y una sonrisa de paz en el arrugado rostro.
Y como si eso no fuera suficiente, descubrieron después los cientos de crucigramas que tenía guardados por toda su pequeña casa.
Y lo más inquietante de todo: ni siquiera había hecho su maleta de viaje.